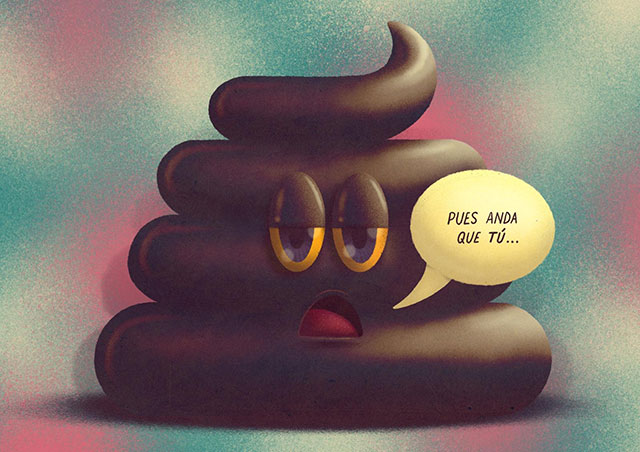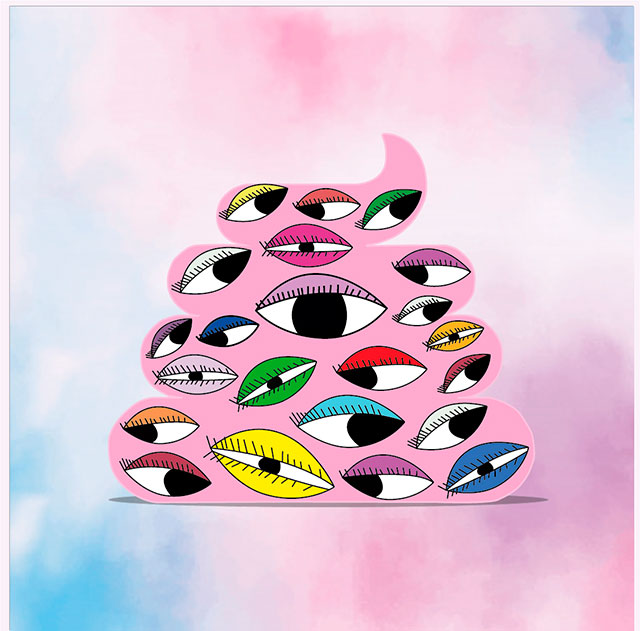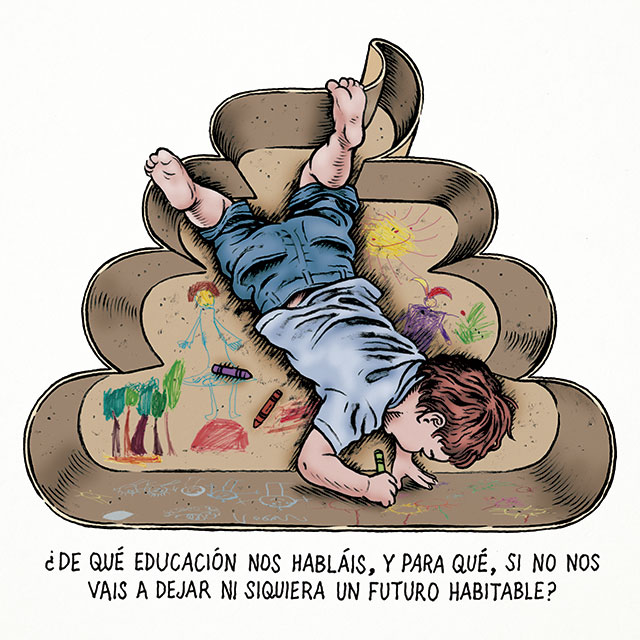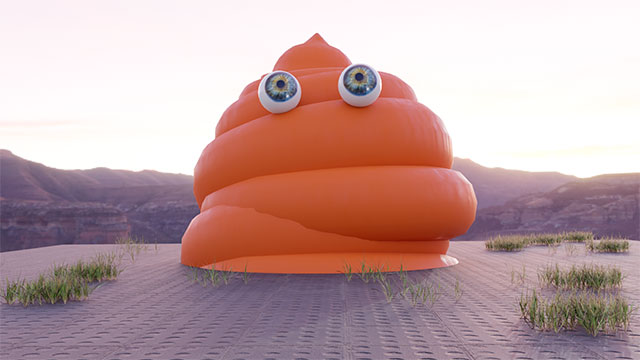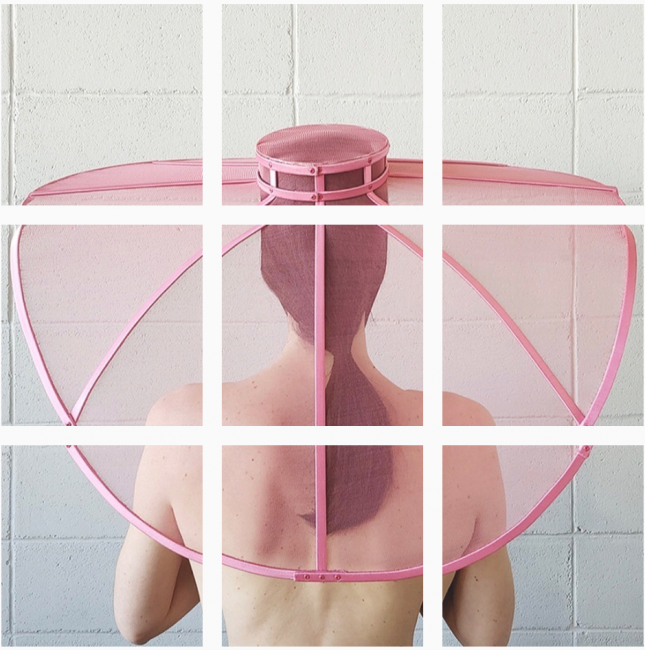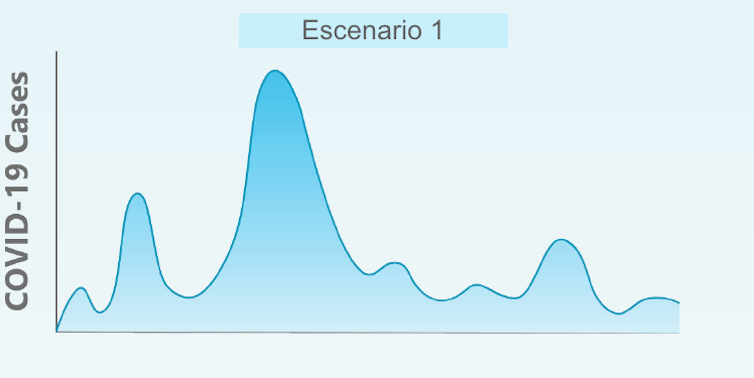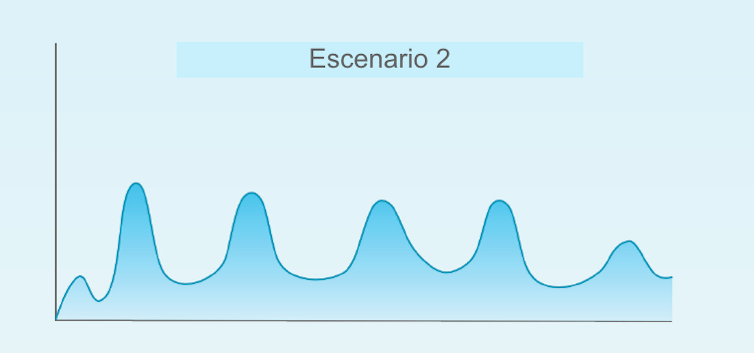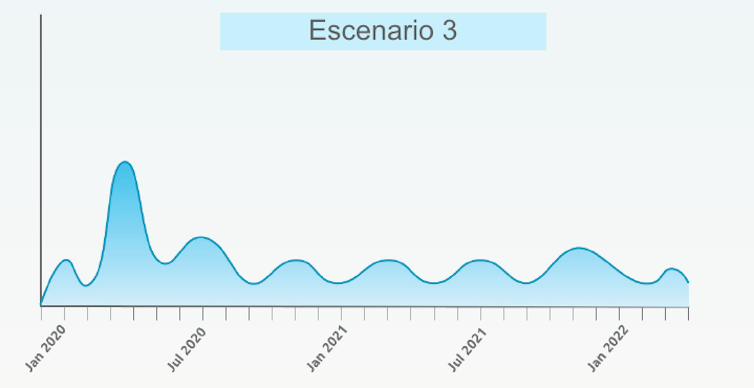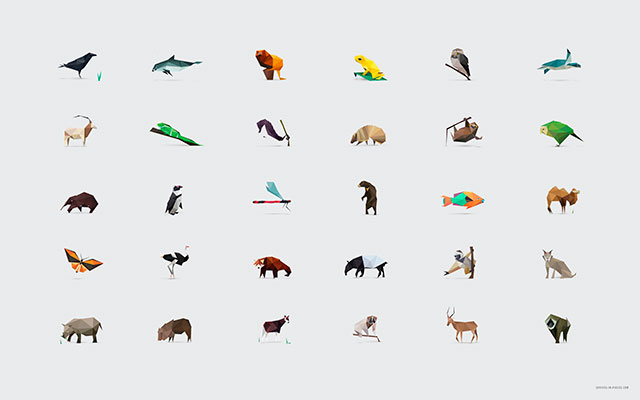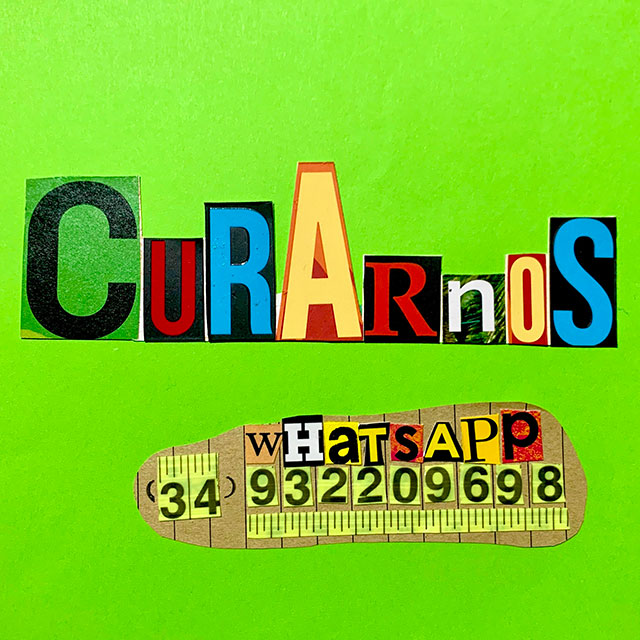Emrys Westacott leía y releía a los clásicos, buscaba y rebuscaba por los rincones de la antigua Grecia. Indagaba por páginas y páginas de libros las bases filosóficas de la vida sencilla cuando, de pronto, a medio mundo le cayó encima.
La pandemia tomó la decisión por muchos: la vida frugal ya no es una opción, es una imposición. La epidemia ha arrasado con la economía de la experiencia (hacer mil cosas, visitar mil sitios, conocer a tropecientos mil) y ha implantado la economía de buscarse la vida y disfrutar de lo que hay. Es una economía que encaja en cada letra de un artículo que Westacott escribió hace un tiempo: «Por qué la vida sencilla no solo es bella, es necesaria».
La pirotecnia que ha impulsado al capitalismo reciente (¡compra!, ¡viaja!, ¡gasta!) y los fuegos artificiales de la economía de la influencia (¡muestra!, ¡exhibe!, ¡alardea!) acalló muchas filosofías milenarias que aconsejaban lo contrario: déjate de artificios y disfruta de la esencia de vivir.
El profesor de filosofía de la Alfred University de Nueva York pasó años preguntándose «por qué menos es más, más o menos», «por qué los filósofos han propugnado la vida sencilla durante 2.500 años, por qué los hemos ignorado a nuestro propio riesgo» y en 2016 publicó las respuestas que halló en un libro que tituló La sabiduría de la frugalidad.
Nos asomamos a la bandeja de entrada de Emrys Westacott para pedirle una entrevista. Dejamos que las cosas tomen su tiempo. No es necesaria la inmediatez de Zoom. Va a ser un diálogo escrito, pausado, que transcurre por mail: esa forma de conversar, con sus pausas y sus comas, que desespera a los impacientes del WhatsApp.
—La pandemia nos ha obligado a vivir vidas más sencillas. No podemos viajar a países exóticos, no podemos ir a conciertos espectaculares, no podemos salir a comprar como depredadores. ¿Crees que algunas personas están descubriendo o redescubriendo el gozo de la vida sencilla?
—¡Eso espero! —exclama Westacott, con un signo de exclamación firme como una estaca—. Y estoy seguro de que muchos han visto que se las arreglan perfectamente bien sin ir a comprar ropa todos los fines de semana y sin salir a cenar a menudo a restaurantes de moda. Incluso muchas personas que tienen la suerte de seguir recibiendo un salario, y a la vez no tienen mucho en qué gastarlo, se han encontrado con la sorpresa de que pueden reducir sus deudas o aumentar sus ahorros.
El profesor de filosofía ha observado que en esta cuarentena muchos descubrieron que tienen a mano un buen puñado de actividades placenteras: cocinar, embellecer la casa, dibujar, hacer jardinería. Antes no les prestaron atención o quizá las despreciaron. Muchos han dedicado tiempo a actividades creativas impensables cuando la velocidad de la vida iba como un torpedo: «Tengo amigos que han hecho cursos de escritura y de pintura online. Un grupo de amigos y yo hemos organizado unos Corona Concerts y, cada día, uno de nosotros grababa una canción».
Esto es un lujo para los que no han sido atropellados por el virus o la penuria. «Pero hay millones de personas que viven circunstancias que les impiden disfrutar de los potenciales beneficios de este tiempo pausado», indica Westacott. «Algunos están enfermos, algunos tienen familiares enfermos o fallecidos. Muchos han perdido el trabajo y sienten ansiedad porque no saben cómo pagarán sus facturas. Muchos que tenían una carrera profesional prometedora ahora pueden verse decepcionados. Por desgracia, como ocurre siempre, los menos favorecidos son los que más van a sufrir. Descubrir los placeres de la vida sencilla es más fácil cuando uno tiene la suerte suficiente de no sufrir serias ansiedades».
—¿Cuáles son los placeres de la vida sencilla?
—Es una pregunta compleja, porque depende de lo que entiendas por sencillez. La expresión vida sencilla tiene varios significados. Por ejemplo, puede significar vivir de forma barata, ser relativamente autosuficiente, vivir cerca de la naturaleza, ser feliz con placeres simples o seguir una rutina diaria. Y cada una de estas cosas proporciona su placer particular. Seguir una rutina, como hacen los monjes, pone orden en el día a día y deja que la mente pueda ocuparse de asuntos más importantes.
Westacott llama la atención en un detalle: mucho de lo que consideramos hoy vida sencilla se basa en tecnologías complejas. «Escuchar una canción grabada, por ejemplo, solo es posible porque tenemos instrumentos musicales excelentes, red eléctrica, dispositivos para grabar y reproducir sonido». Pero la evolución tecnológica que hoy nos parece tan imprescindible como el oxígeno no invalida lo que dijeron los sabios que no tenían móviles, ni Play, ni una Roomba rodando por su casa para recoger pelusas.
El profesor de filosofía dice que los estoicos y los epicúreos dieron respuestas que aún son relevantes, y ahora, más que hace tres meses. Cuenta que Séneca tuvo que vivir en Córcega, exiliado, desterrado, y allí halló consuelo a su dolor y desarraigo con algo muy simple: la naturaleza. Este estoico romano observaba las plantas, la luz del día y la noche, la vida animal. «Para las mentes curiosas, la naturaleza es inagotablemente interesante y hermosa», indica Westacott.
Epicuro también recomendó dejarse de pamplinas. El filósofo que predicaba el hedonismo racional decía que, «de todas las cosas que la gente pensaba que necesitaba para ser feliz, solo unas pocas eran esenciales. Y de ellas, la más importante y la única que está disponible para casi todos, es la amistad», explica el estadounidense.
—¿Por qué han defendido tantos pensadores la vida frugal como una virtud durante más de dos milenios?
—Hay dos líneas argumentales desde los tiempos de Sócrates. Una es moral y otra es prudencial. La moral asocia la vida frugal con virtudes como la dureza, la fortaleza, la templanza, la sabiduría y la carencia de pretensiones. Al lujo y la extravagancia le asocia la decadencia, el derroche, la avaricia, la gula y una obsesión insana por la riqueza material y los placeres sensuales. Desde la perspectiva de sabios como Sócrates, Jesús, el filósofo romano Boethius o el pensador Henry David Thoreau, estos valores son falsos. Ellos dijeron que las personas con una moralidad más elevada se centran más en su estado espiritual que en sus posesiones materiales. Por eso los monjes hacen votos de pobreza. Este es uno de los motivos por los que en Estados Unidos muchas universidades se construyeron en localidades rurales remotas. Creían que, así, los estudiantes no serían corrompidos por los valores decadentes de las metrópolis.
Luego están los que optan por una vida sencilla por prudencia. Los que viven así porque piensan que este tipo de vida hace más feliz. «La idea central de esta corriente es que los humanos necesitan muy poco para ser felices», explica Westacott. Epicuro lo reducía a tres cosas: una copa de vino, un plato de queso y un par de buenos amigos. «Si estás acostumbrado a vivir de forma ahorradora, llevarás mejor los tiempos difíciles. Estarás más feliz con lo que tengas, sea lo que sea, y tendrás menos emociones negativas como ansiedad, decepción o envidia. Si no necesitas mucho, no tendrás que trabajar duro y disfrutarás de más tiempo para ti. Al vivir sin lujos, los disfrutarás más cuando puedas acceder a ellos. La vida sin lujos te hace apreciar lo humilde, los placeres del día a día».
—Es justo lo contrario del discurso dominante que había hasta que llegó la pandemia. Nos bombardeaban con la idea de que una vida interesante se basa en hacer mucho, moverse mucho, probar mucho, cambiar mucho, de todo y a todas horas.
—Aquí hay dos asuntos. Uno, el consumismo. La cultura masiva en las sociedades industrializadas nos alienta a comprar y gastar. Una vez que tenemos lo básico, nos animan a gastar en lujos: ir a lugares exóticos en cualquier parte del planeta y hacer actividades excitantes (especialmente, las que cuestan dinero). Y dos, la cultura moderna, que valora la diversidad, lo cosmopolita y la perspectiva global. Nos sentimos orgullosos de viajar a muchos lugares, conocer a gente distinta, hablar varios idiomas, apreciar culturas diferentes, probar varias gastronomías. Desde esta perspectiva moderna, los que se quedan en casa y solo se relacionan con gente como ellos son vistos como personas uniformadas, inexpertas y parroquiales.
Aquí hay dos asuntos difíciles de encajar: viajar por todo el mundo y llevar una vida frugal. Pero es posible. «Haciendo autostop, couchsurf, haciendo estancias en granjas orgánicas (WWOOF)…», indica el profesor de filosofía. «Muchas personas lo resuelven viviendo con frugalidad para ahorrar el dinero que les permitirá viajar».
—Durante la cuarentena hemos presenciado algo que jamás tuvimos antes: cielos azules en las ciudades, el canto de los pájaros en las calles principales, parques que se han convertido en bosques. Hemos visto que es posible vivir en ciudades más humanas, con más naturaleza. Lo hemos jaleado con alegría. ¿Crees que la mayor parte de la gente quiere ciudades así o volveremos al tener más, correr más, contaminar más…?
—La respuesta obvia es ¡sí! Algunas personas quieren un mundo más limpio y están dispuestas a poseer menos para conseguirlo. Otras están más interesadas en acumular riqueza y aceptan el precio de dañar el planeta. Y es muy probable que a la gran mayoría le guste disfrutar de más riqueza personal y de cielos limpios. Es posible tener deseos contradictorios. ¡Así es la condición humana!
Esta pregunta lleva a Westacott a otra: «¿Este cambio radical provocado por la pandemia nos llevará a repensar el tipo de sociedad a la que queremos pertenecer y el tipo de mundo que queremos habitar? Espero que la respuesta sea sí».
El estadounidense dice que el placer de ver cielos limpios nos ha recordado que no tenemos que aceptar la contaminación como algo inevitable o algo normal. Hemos descubierto que muchos de los trabajadores peor pagados (las cajeras, los corredores de mensajería…) proporcionan los servicios imprescindibles para vivir y esto debería replantear los salarios.
Dice que después de ver el papel tan importante del Gobierno y de los servicios públicos para afrontar una pandemia, deberíamos pensar en una planificación pública inteligente para el futuro y «ser más críticos con el dogma neoliberal que asegura que las fuerzas del mercado, en libertad total y a su antojo, siempre llevan al mejor resultado».
A Westacott le llama la atención oír la frase «A ver cuándo volvemos por fin a la normalidad». Piensa que es una mirada corta, muy corta, y pelada de cualquier tipo de pensamiento crítico. «Espero que, a largo plazo, la pandemia nos haga ver la antigua normalidad, que en muchos países incluía la desigualdad extrema y la pobreza generalizada, como algo inaceptable», dice. «En su lugar, deberíamos tratar de crear una nueva normalidad con una seguridad social más fuerte y mejores servicios públicos, pagados por impuestos progresivos, que permitan a la gente optar por estilos de vida más sencillos y tranquilos, si así lo desean».